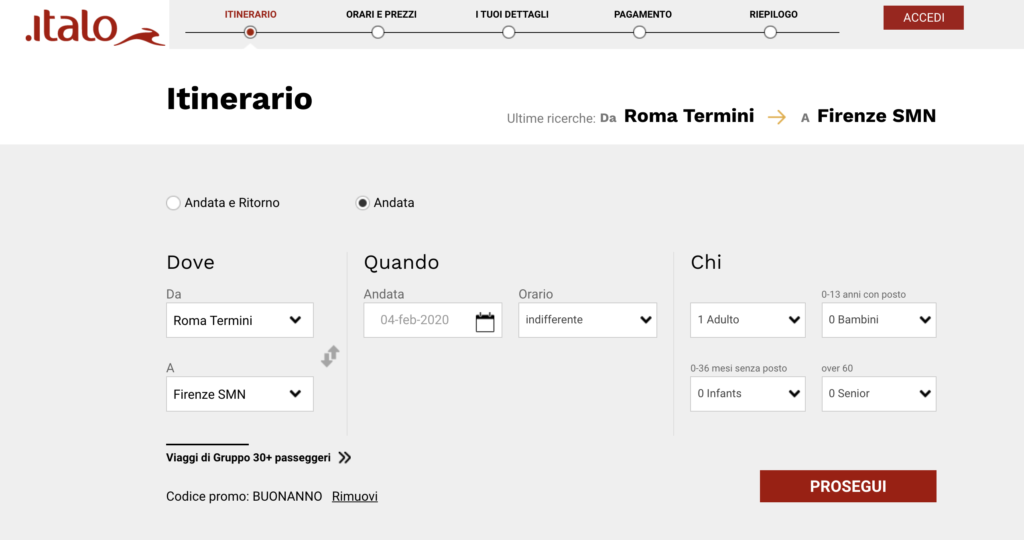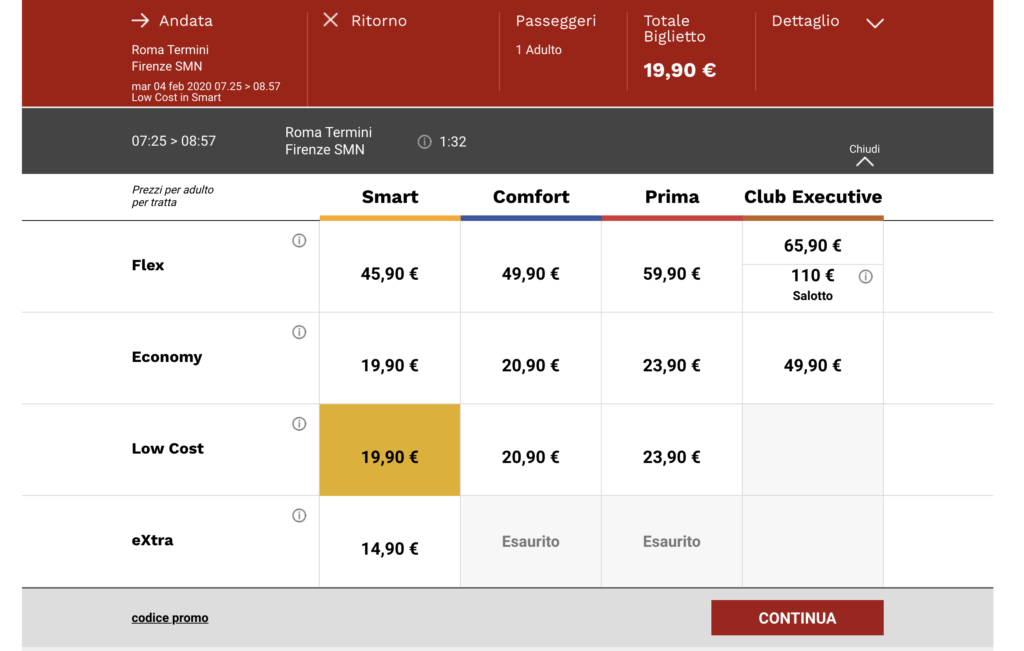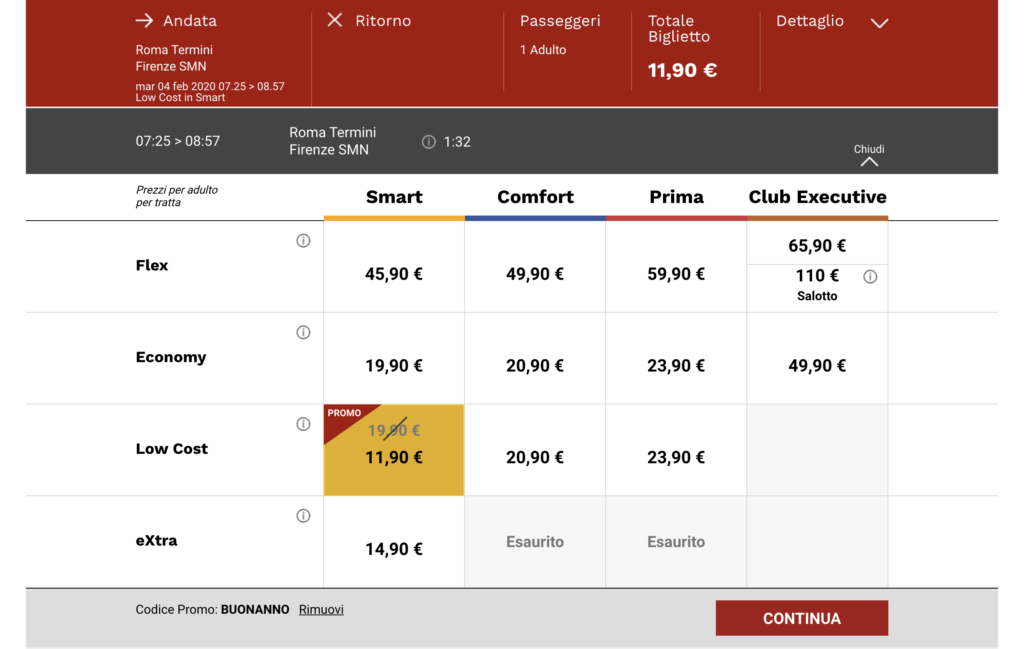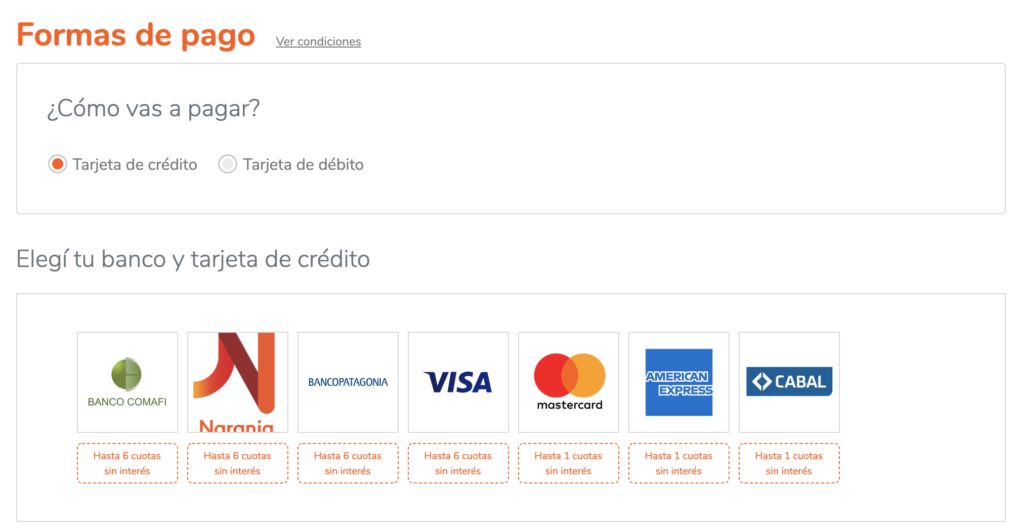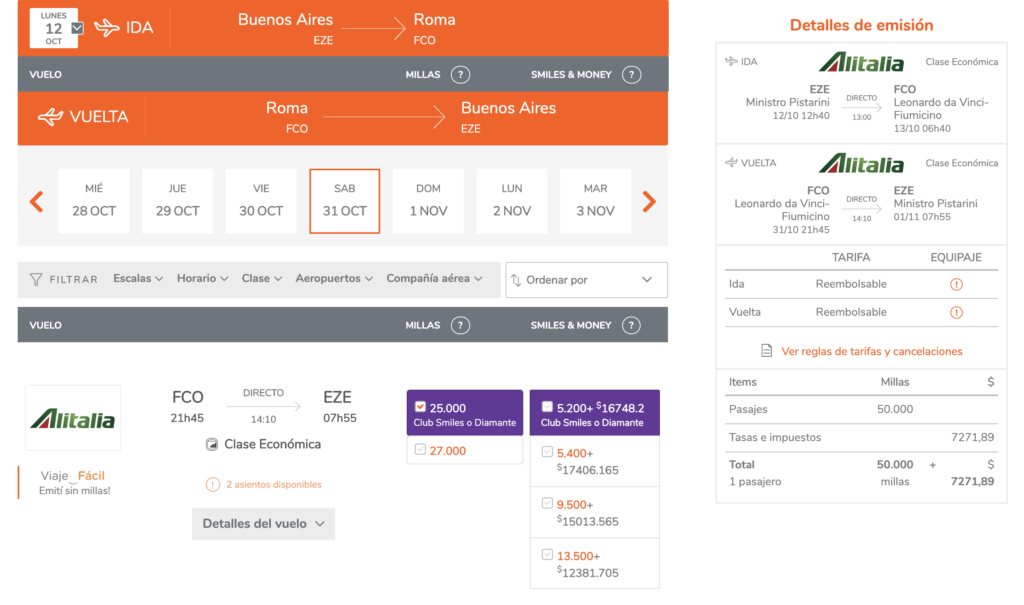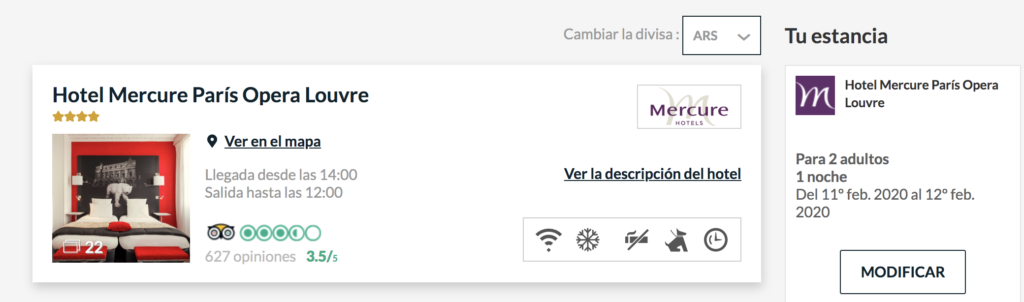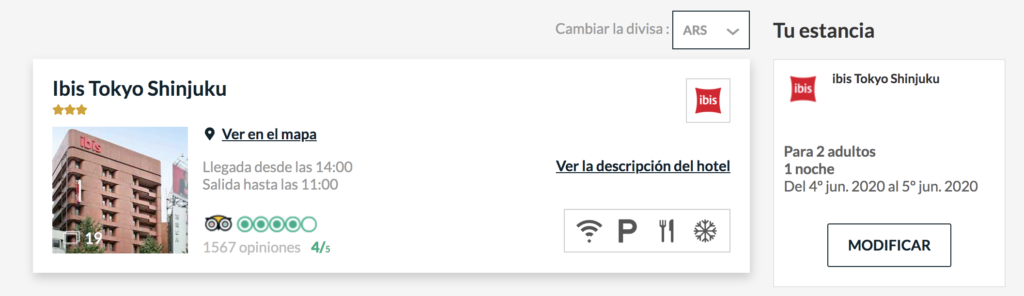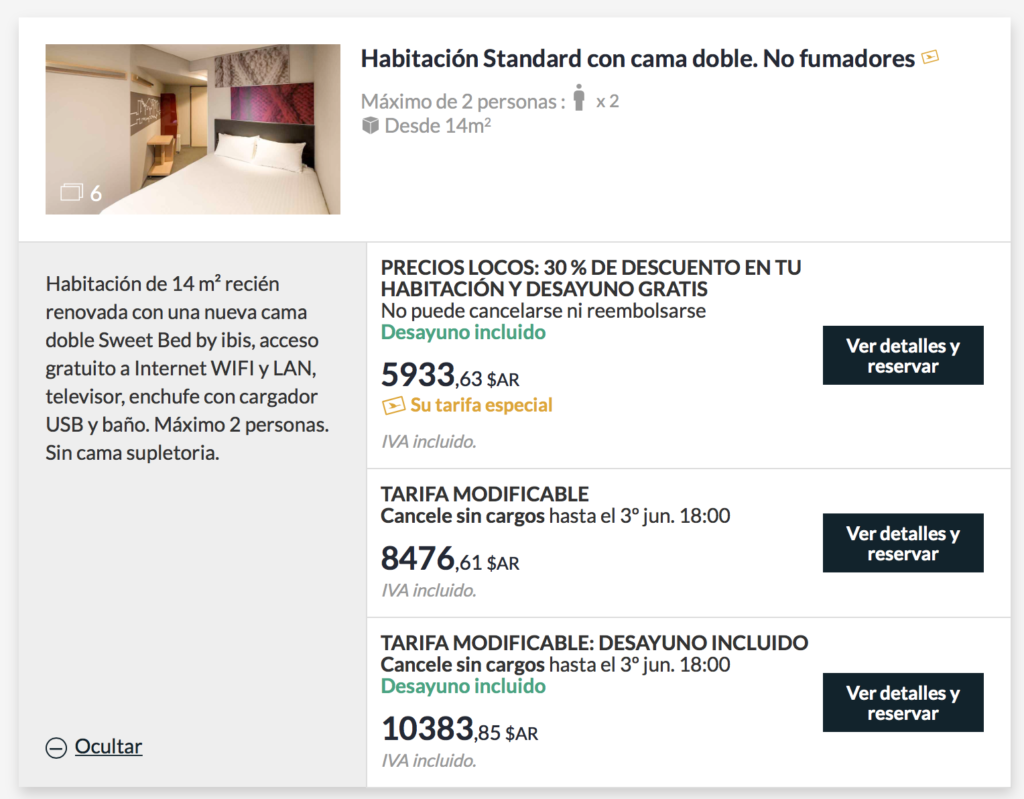Kiruna fue un punto alto y emotivo en nuestra travesía por la Laponia. Su carácter efímero, de pronta a mudarse y desaparecer, la hacía interesante y exótica, y la fealdad de la mina de hierro que era el corazón y castigo de la ciudad, aportaba un gris dramatismo que no entorpecía la belleza. Nada disfrutaba más que perderme por las calles entre las casas frente a la mina, esas mismas casas prontas a desaparecer. Y si algo me fascinó durante mi travesía por la Laponia sueca fueron las ventanas decoradas. Sí, esas ventanas tenían todo tipo de decoraciones que comunicaban algo, unas ventanas que hablaban.

Recuerdo que de viaje por Islandia nos encontramos con una mexicana que vivía en Reikiavik, exótico destino hacia donde partió para acompañar a su novio (resulta que su novio tiene un hijo con una colombiana que se fue a vivir a Islandia, entonces, él, para estar cerca de su hijo, se mudó a Reikiavik acompañado de su novia, que es la chica en cuestión). Esta joven originaria de algún lugar del bello México que hoy no recuerdo, contaba que la noche invernal de Islandia que dura unos 3 meses aproximadamente, no es depresiva en lo absoluto, puesto que todos se encargan de compartir a través de sus ventanas sus vidas en algún punto.

Las inclemencias climáticas por esos lares son tremendas: en Kiruna las temperaturas bajan hasta -35 en invierno, y eso, sumado a los vientos, tormentas de nieve y falta de luz, motiva que los habitantes atraviesen la mayor parte de sus vidas dentro de sus casas. Quizás, en algún punto, las ventanas sirven para comunicarse de una casa a la otra. La falta de cortinas se explica en la necesidad de recibir algo de luz y contactarse con el exterior para mitigar la sensación de encierro.

Imagino yo, en una descarada suposición, que la gente interactúa con los vecinos e intrépidos transeúntes desde las ventanas. Esas ventanas que son el espejo de la casa, a través de las cuales se puede observar que la vida fluye, aún a pesar de un clima inmisericorde, que la vida sólo se traslada a puertas adentro, pero que, de alguna manera, en el ojo del que mira, no en rol voyeurista, sigue estando un poco en el exterior.

Suposiciones aparte, estas ventanas hablan, no son apenas aberturas de vidrio con una cortina. Tienen diseños intrincados, con figuras, plantas, decoradas de una manera consciente y planificadas, ventanas que dicen algo al que las ve, ventanas hechas para ser observadas, no para ocultar lo que hay dentro.

Estas ventanas las había visto en todo el camino desde Haparanda Tornio en la frontera con Finlandia hasta llegar a Kiruna, y me llamaba la atención cómo desde el bus se podía, aún en medio de la profunda oscuridad de la noche, observar perfectanente lo que sucedía puertas adentro. Ventanas que hablaban, que comunicaban, que no tenían intención alguna de ocultar, sino todo lo contrario, tenían por objeto compartir lo que dentro sucedía para de alguna manera, a través de lo que sucede en las distintas ventanas, formar un tipo de entramado social, abstracto quizás y que solo existe en los ojos de quien observa.

Un atípico medio de comunicación cuyo éxito recae en la sutileza del silencio tan típico de Escandinavia, en la que el mensaje que se envía se comprende en base al diseño, selección de objetos y la vida insonora que se aprecia a través de las ventanas.

Un silencio que muchas veces es lo justo y necesario para comunicar. Existe en nuestro mundo actual una necesidad de llenar todos los vacíos sonoros con, muchas veces, frases o palabras más vacías que la próxima carencia de sonido. El silencio no tiene que ser incómodo, aún cuando se trata de un silencio de a dos o tres; no hay siempre que hablar, no hay que intentar llenar esa carencia con ruidos solo por evitar el silencio. Quizás a través de esa ausencia de sonidos innecesarios, estamos transmitiendo sin darnos cuenta. Un amigo o pareja con quién podés estar un rato en silencio sin que se vuelva incómodo, es alguien a quien te une un vínculo de confianza y entrega más profundo, tan es así que no necesitás expresarlo en palabras para que ambos lo sepan. El mismo silencio que acompañó todo el recorrido por la Laponia, un silencio a veces ensordecedor, otras veces íntimo, nunca extraño, sino más bien normal. Quizás el barullo es lo natural en Bangkok, pues aquí la norma es el silencio y aislamiento. Una normalidad que disfruté en demasía para escapar del ruido que rodeaba a mi vida antes de partir, un silencio que, lejos de incomodar, mi previa y ruidosa alienación citadina se encargó de balsamar.